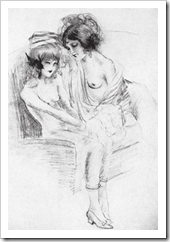Continuando con nuestro recorrido dedicado a la Europa de entreguerras y en aras del estudio de la naturaleza humana bajo situaciones extremas (¡ejem!) llega el momento de detenernos en “Voluptuous Panic: The Erotic World of Weimar Berlin", el extraordinario volumen ilustrado del profesor de la Universidad de Berkeley Mel Gordon –autor también de sendos libros dedicados a Anita Berber y al espeluznante mundo del Grand Guignol –, publicado por Feral House hace sólo algunos años y, entre todos los que este servidor ha tenido a bien leer u hojear sobre el tema, sin duda el más pérfido, morboso y descaradamente exploitation. Sin más preámbulo…

“Una ciudad repugnante, este Berlín; un lugar donde nadie cree en nada”. Cagliostro, 1775.
“Voluptuous Panic’ comenzó como una investigación para una desaforada pieza de teatro. En 1994, escribí y dirigí un extravagante espectáculo nocturno para la Reina del Punk Rock, Nina Hagen, titulada “The Seven Addictions and Five Professions of Anita Berber”. El tema era la trágica vida de ensueño de Anita Berber, la más glamourosa y decadente personalidad del Berlín dorado de los años 20. Berber, conscientemente, rompió todas las convenciones sociales y teatrales de su tiempo, y luego proclamó su consigna teórica para justificar este comportamiento provocativo y rebelde. Desplegó su magia por el barrio de Friedrichstadt, irrumpiendo en lobbies de hoteles, clubs nocturnos y casinos, radiantemente desnuda excepto por sus zapatos de charol y una elegante marta cebellina cubriendo sus blancos hombros. Se recuerda un año en el que Berber decidió pasearse como una Eva drogada, vestida sólo con sus tacones, un pequeño y aterrorizado mono que se agarraba a su cuello y un viejo broche recuerdo de su familia lleno de cocaína. En los escenarios de los cabarets berlineses Berber ejecutaba sus bizarros bailes eróticos, impregnada por los nocivos vapores del éter y el cloroformo, animada por el coñac, las inyecciones de morfina y una moderna, pansexual disposición pública. Berlín, tras varias temporadas de entusiasmo sin límites, terminó cansándose de sus payasadas. La gran sacerdotisa de la decadencia sufriría la muerte de una indigente, en 1928; el resultado, más o menos, del síndrome de abstinencia al tratar de abandonar uno de sus amores, el coñac.
Berlín es sinónimo de depravación. Moralistas de un amplio espectro político y espiritual han condenado esta quimérica metrópolis como una ciudad extraña, levantada sobre tierra extraña. Incluso del aire alcalino que envuelve la capital prusiana (el Berliner Luft) se ha dicho que contiene un éter tóxico que ataca el sistema nervioso central, estimulando las reprimidas pasiones, despertando todos los tics externos asociados a la perversión sexual. En el corazón de Europa estaban sobre aviso de esta ciudad de pesadilla, una charca humana llena de apetitos lascivos. El escritor Ben Hetch, corresponsal para el Chicago Daily News que se definía a sí mismo como un bon vivant, describió este panorama pre-nazi como “la primera crianza del mal”: se veía a prostitutas ofreciendo cualquier cosa a cualquier persona, niños y niñas, jóvenes robustos, mujeres libidinosas, animales. Se dice que un ganso macho al que se le cortaba el cuello durante el éxtasis le daba a uno la sensación más deliciosa, económica y rápida posible, ya que permitía a los clientes disfrutar de la sodomía, la bestialidad, la homosexualidad, la necrofilia y el sadismo, todo al mismo tiempo. La gastronomía también, porque uno podía comerse el ganso después”.
En los últimos meses de la guerra, por primera vez en un siglo, la supervivencia a través del mercado negro y el miedo a los embarazos ilegítimos se convirtió en algo más que un asunto de cotilleo de barrio para las amas de casa de clase media. Más aún, la fe germánica en el sacrosanto mundo masculino de mostachos y miradas de hierro comenzó a erosionarse. La perniciosa hipocresía de los dirigentes, sus bravuconadas asesinas, el ineludible espectáculo de los soldados desfigurados de miradas vacías que llenaban las calles y parques de Berlín, el correo nunca entregado de los millones de muertos, capturados o desaparecidos en la guerra, crearon un vacío psicosexual nunca antes experimentado. Para la mayoría de las familias alemanas, la venta de recuerdos de familia o el trapicheo de mercancías robadas se convirtió en el único modo de subsistencia. Pero finalmente estos objetos llegaron a ser algo escaso u obsoleto. Sólo importaban los alimentos. Su robo y explotación serían indirectamente alentados por el distraído Gobierno, más concentrado en las victorias y derrotas en el campo de batalla. A estas pobres almas no les quedó más opción que arrastrarse hacia el único mercado en el que tenían algo que ofrecer: el del sexo. Al principio, las jóvenes viudas de guerra, a la que se les conocía como “viudas de paja”, ofrecían sus servicios carnales a los hombres disponibles de Berlín, luego fue la juventud de ambos sexos venidos de provincias, y finalmente los chicos de familias burguesas. La palabra “prostitución” perdió su sentido cuando decenas de miles se entregaron a una actividad sexual completa, todas de naturaleza comercial. La clase media de Berlín lentamente se resquebrajó y, finalmente, se vino abajo. Las enfermedades venéreas se convirtieron en una amenaza de salud pública. Los “padres de la ciudad”, que una vez estuvieron tan orgullosos de su código moral implantado con mano de hierro, enviaron a trabajadores sociales y oficiales de la salud para hacer frente a los alarmantes casos de gonorrea y sífilis. La guerra había corroído el país hasta la médula.
“Había hombres vestidos como mujeres, mujeres vestidas como hombres o colegialas, mujeres con botas y látigos (botas y látigos de diferentes colores, formas y tamaños, prometiendo divertimentos activos o pasivos). Chicas jóvenes, aseadas y bonitas abundaban por todas partes. Sólo había que preguntarles, a veces ni eso, ofreciéndoles una cena o un puñado de flores: dependientas, oficinistas, refugiadas rusas, chicas educadas de buenas familias venidas a menos. Algunas se ponían a llorar patéticamente entre las arrugadas sábanas, cuando había concluido el negocio”. (Luigi Barzini, The Europeans)
El final de la Gran Inflación no terminó con la invasión de pervertidos en Berlín. De hecho, la fascinación por esta ciudad gozosamente amoral se intensificó tan pronto como el marco alemán logró estabilizarse. La amenaza de volubilidad social se esfumó, reteniendo por contra su reputación de ser el más excitante campo de juegos ilícitos de Europa. Junto a los cruceros por el Rhin y el Oktoberfest de Múnich, las guías de viaje añadían el Friedrichstadt nocturno como la mayor promesa de aventura para el turista.
Lo primero con lo que se encontraban los extranjeros en Berlín eran las prostitutas, miles de chicas emperifolladas atestando las calles, los lobbies de los hoteles, sentadas en los cafés y clubs. Cuántas “Beinls” se buscaban la vida en el Berlín dorado de los Veinte es algo imposible de determinar. Las estimaciones van de las 5.000 a la demencial cifra de 120.000 (dejando aparte a los 35.000 chaperos). Todo depende de lo que uno considere por "prostitución". Ninguna otra ciudad podía compararse a Berlín, en términos de oferta sexual.
Durante el Renacimiento, la mayoría de las ciudades alemanas marcaron límites a la expansión de burdeles, tabernas de citas y putas callejeras. Estas áreas venían delimitadas por una línea (Striche), que era literalmente eso, una franja o línea pintada en el suelo. El castigo era draconiano para todo aquel que no la respetara, fuese una prostituta, un adúltero o un proxeneta. A las putas díscolas se las ataba a un poste, generalmente en algún lugar ordinario de la ciudad. Agentes de policía especializados se encargaban de aplicar los azotes. Luego, a los ciudadanos se les permitía pegar también, hacer burla de ellas, incluso orinarse encima de sus cuerpos.
En las ciudades del sur y del oeste, a las mujeres que violaban la norma se las confinaba juntas. Se les ataba una cinta de cuero a su cuello que iba hasta sus tobillos, tensándose entonces el nudo. En esta posición espantosa, fetal, se las colocaba en una pequeña estructura de madera, con una abertura para su cabeza y otra para sus nalgas desnudas. Los "criminales sexuales" eran azotados así en sus áreas expuestas, se les daba patadas. En ocasiones, las heridas y lesiones que provocaba la ira del habitante del "burgo" eran permanentes.
Dentro de las líneas, había barra libre. La oferta pública de placer, aunque controlada y sujeta a impuestos, ofrecía un trocito de paraíso a los pecadores. Comida a granel y estupefacientes de todas clases, sexo y entretenimiento bizarro se abría a todo aquel dispuesto a pagar un precio. La jerga del negocio -una mescolanza vulgar de yiddish, lenguaje tabernario, latín y dialecto bajo alemán- se configuraba dentro de las líneas como la lengua franca.
Este concepto municipal de "línea demarcatoria" como es obvio evolucionó en el mundo de lengua alemana, delimitándose poco a poco a un único barrio bajo control de las autoridades. Todos los núcleos urbanos de la Europa occidental designaron similares "barrios rojos" con objeto de tener controlados los problemas de vicio. La mayoría perduraba en los años 30. Ningún visitante de París, Roma, Barcelona, Hamburgo, Viena, Budapest o Marsella durante el periodo de entreguerras podía evitar pasar, tarde o temprano, por estos barrios "chinos" o distritos "rojos". Dependiendo del clima policial reinante, su integración dentro de la cultura de la ciudad (y su papel en la economía local, de hecho), variaba en tamaño y tolerancia pública. En un alto grado, servía para definir el día a día de una ciudad. Y entre ellas, Pigalle en París (en el colorida zona de Montmartre) bullía con el mayor de los saleros: el estilo y la moda "oh-la-la", el encanto de la picaresca bohemia servía la más dulce luna de miel.
Sólo Berlín, entre todas estas metrópolis, carecía de un barrio rojo.
Un estatuto de 1792 de la época de Federico II (con 24 cláusulas) otorgaba a Berlín un estatus especial en materia sexual. De acuerdo con el estricto decoro prusiano, no podía existir una así llamada "zona roja". El comercio del sexo se consideraba ilegal, sin embargo -de acuerdo con los confusos edictos- la prostitución masculina y femenina en sí misma debía estar "bajo control municipal" (literalmente: debía ser permitida). La consecuencia de todo esto, para los habitantes de la ciudad, era lógica e inexplicablemente obvia: la carencia de regulación implicaba la inexistencia de prohibición y en consecuencia el vicio callejero, las prostitutas y los burdeles florecieron libremente por doquier (aunque concentrado todo ello sobre todo en Friedrichstadt y las áreas del norte). Los administradores de la ciudad, de puro estrictos, no sabían cómo enfocar judicialmente el asunto. La prostitución, durante la era guillermina, era tolerada, luego prohibida, más tarde declarada "bajo vigilancia y control" municipal.
No importaba cuál fuera el grado de esa "vigilancia": las prostitutas y los ciudadanos que se aprovechaban de sus servicios encontraban siempre maneras ingeniosas de burlar la opacidad de esos códigos legales. Sólo dos ordenanzas estaban claras: 1) Berlín se negaba a otorgar un espacio para la práctica de la prostitución -la solución "mediterránea". 2) Solicitar de forma pública semejantes servicios estaba estrictamente prohibido.

El problema, por desgracia, se agudizó en el periodo de Weimar cuando el "estilo furcia" se puso de moda y comenzó a ser imitado por las chicas más virtuosas. Por ejemplo, lo que hasta entonces había sido una de las insignias que permitían reconocer a las putas que habían sido víctimas de algún castigo (el pelo corto o rapado) acabó convertido en el emblema común de las Tauentszengirl (una variedad de buscona callejera), al menos por un año o dos. Luego, en 1923, el típico gorrito de botones, o Bubikopf, adquirió popularidad universal como algo típicamente Berlin-fashion.
Las prostitutas debían cambiar su atuendo provocativo de forma constante para ajustarlo a lo que su rápida evolución marcaba. El sexo tomó rango de pura moda. Las "putas con botas" próximas a la plaza Wittgenberg, por ejemplo, daban a conocer sus servicios con señales intermitentes como si fuesen semáforos. Botas de color negro, verde, escarlata, rojo o marrón prometían diferentes mise-en-scénes de tormento sexual o degradación (por ejemplo, botas verdes con cordones dorados significaba una sesión de esclavismo con corolario escatológico; rojas con granate, disciplina y flagelación; etc). Por supuesto, sólo los aficionados devotos podían descifrar sin error estos mensajes específicos. Otros potenciales clientes picaban con cebos más básicos, allí donde la compleja vida de la semiótica callejera de la ciudad se abría a los no iniciados.
Junto a todo ello, existían once o doce grandes zonas durante el Berlín de los años 20, ninguna de ella demarcada de forma oficial, pero cada una con sus atracciones específicas y su particular atmósfera licenciosa. La más conspicua era conocida como "Alex", una barriada insalubre que abarcaba diez manzanas alrededor de la Alexanderplatz en Berlín norte. Lugar de las putas de más bajo rango, así como de la central de Policía y de un lujoso burdel que concentraba a las más caras. Sin contar con las, al menos, 320 pequeñas casas de mala reputación. Sólo una docena aspiraban a emular a las tranquilas "maisons de tolérance" de París. El resto eran esencialmente lugares destinados al sexo rápido, donde las putas ejercían indiscriminadamente cuando las madams cerraban su negocio al amanecer.
Los inofensivos escaparates y los sótanos para almacenar carbón de los alrededores de Alex también se transformaban en burdeles efímeros. Una famosa heladería en Mehnerstrasse mutaba en una fábrica de masturbación exactamente a las diez de la noche (en su crónica un desenfadado viajero llegaría a sugerir que el murmullo de los refrigeradores actuaba como un potente estimulante para los fetichistas más duros de Berlín). La heladería cerró sus puertas cuando un empleado de sanidad local denunció a la autoridad competente que sus hijos pasaban demasiado tiempo allí.
“El Berlín nocturno, te doy mi palabra, es algo que el mundo no ha visto antes jamás. Solíamos tener un ejército de primera. Ahora tenemos una serie de perversiones de primera”.
Klaus Mann, The Turning Point, 1942.
Friedrichstadt hacía gala de tentaciones más elevadas. Un distrito comercial de una milla cuadrada, llena de edificios ministeriales, grandes hoteles, museos, clubs musicales, bloques de oficinas, el barrio entero se transformaba en un escabroso Luna Park cuando concluía la agitación diaria. Entre el té de las cinco y las tres de la madrugada, se convertía en el hogar de cientos de Nepp-Tokals, clubs de strip-tease, bares lounge para gays, salones de masaje y grasientos restaurantes de salchichas, con las puertas abiertas al Linden-Passage, una destartalada galería en donde cientos de Doll-Boys (jóvenes prostitutos por debajo de la edad legal) posaban delante de vacilantes Sugar-Lickers (gays pederastas).
Tiergarten, el poco iluminado parque preservado en el corazón de la ciudad, atraía a los que iban por libre: Line-Boys y Grasshoppers (chicas especializadas en sadomasoquismo), quienes se congregaban en grupos en sus límites al caer el sol. Al sur de Tiergarten se distinguía el Berlín moderno con su elegantísima avenida, la Kurfürstendamm (o Kudamm). En este nexo brillaban caros nightclubs, diversos palacios del placer, cafés de lesbianas, cabarets de travestis y bares al estilo americano, con sus rameras de lujo, conocidas como Fohses, posicionándose por docenas en los huecos frente a las deslumbrantes boutiques. Half-Silks (prostitutas ameteurs) y Boot-Whores se apostaban juntas ofreciendo sus servicios en voz baja, en las explanadas y los callejones del Kaiser-Wilhelm Memorial Church. Burdeles con falsos portones de fantasía y mercancía adolescente se agazapaban por su parte en el tranquilo vecindario próximo a la Postdamer Platz.
La prostitución infantil fue un tema candente antes y después de la época de la inflación. Implicaba a niños y niñas indistintamente, trabajadoras del sexo embarazadas, adolescentes fugados de casa y niños y jóvenes con problemas. No parecía haber límites de edad para todos aquellos que mostraban tales apetencias. Ni tampoco para los niños y niñas dispuestos a satisfacerlas.
Un ejemplo especialmente perturbador: en enero de 1932, un periódico de Berlín mostraba un grupo de niñas de diez años que trabajaban de forma independiente en la estación de Alex, cada una de ellas situada con recato en el vestíbulo de una de las entradas, esperando llamar la atención de algún impulsivo Cavalier (pederasta heterosexual) que se dirigiese a su trabajo diario. Sorprendentemente, estas pequeñas fulanitas habían estado allí desde muchos meses atrás antes de que un periodista decidiese dar publicidad a la historia.
Está claro que todas las grandes ciudades hubieron de enfrentarse a este problema, en especial durante los tiempos de crisis. Pero en Berlín el dilema de las niñas-prostituta sería parcialmente resuelto del modo más cínico, más liberalmente práctico: tolerando la apertura de burdeles de niñas.
Cuántas fueron arrastradas a la esclavitud sexual es algo que no se sabe con exactitud. Magnus Hirschfeld se refiere a una de esas lucrativas operaciones en la Alexandrienstrasse, donde un "voraz harén" de niñas rusas de catorce años "cautivaba con lascivia" a adinerados "caballeros" de la élite industrial alemana. El lugar fue cerrado por la corte municipal tras un sonado proceso trufado de maniobras políticas y oscuras maquinaciones gubernamentales.
Otros infames antros de niñas eludían el control de los Bulls a través de artimañas y contraseñas y disfraces grotescos. En Bülowbogen en Berlín Oeste, un pederasta podía atravesar un escaparate que se anunciaba a sí mismo como "Farmacia", donde se le inquiría que enumerase exactamente los años que llevaba sufriendo una enfermedad -la naturaleza de la enfermedad no importaba. La respuesta tenía que estar entre 12 y 16 ya que eso significaba la edad de la niña-puta que deseaba. El solícito médico reaccionaba buscando en los cubículos traseros de la tienda la medicina adecuada, que le era dispensada en "tabletas" a la hora establecida por el cliente que adquiría los servicios de la niña, despachada en un vehículo directamente a su domicilio. Esto acabaría convirtiéndose en otra singular perversión entre los berlineses de la alta sociedad, de hecho juzgado como mero divertimento.

Berlín quedó glorificada en su imagen de gran escenario europeo de la perversión. Sus propios comisionados policiales a menudo presumían de la gloria de tal vicio y disipación como si se tratase de otra industria de la que sentirse orgullosos. Pero más de 150.000 berlineses vivían realmente del Kietz o estaban empleados en negocios relacionados, principalmente en locales nocturnos, hoteles de mala muerte, estudios de fotografía o cine pornográficos y casinos o bares sin licencia, boxeo y wrestling nudista, mazmorras privadas de tortura sexual u otras operaciones de naturaleza parecida.
Cualquier fin de semana en Berlín, seiscientos o setecientos emporiums prometían placeres sexuales sin parangón -indulgencias insólitas incluso dentro de los parámetros orgiásticos de la antigua Roma o Asia. En cada rincón de la noche se llevaba a cabo un esfuerzo tenaz para lograr una nueva perversión, o desarrollar un inédito placer erótico. Solamente las lesbianas podían elegir entre 85 lugares a su medida, entre night-clubs y salones de baile. Algunos de estos locales rechazaban a los hombres heterosexuales y a los gays, otros los admitían, y otros restringían su clientela femenina a tipos muy específicos.
Aprovecharse de la condición de clase o del poder adquisitivo particular se intensificó en esta Sodoma, aunque en ocasiones prevalecían otros elementos -la forma de vestir, la apariencia física, la edad, o la disposición sexual. Incluso las categorías ordinarias de deseo -chico/chica; gay/hetero; normal/anormal; furtivo/público- se vieron desbaratadas de un modo tal que sorprende incluso hoy.
Escondido en Berlín Este, por ejemplo, existía un pequeño honky-tonk, el Monte Casino, donde los maridos de clase trabajadora tomaban parte en sexo con chicos muy jóvenes. Mientras sus comprensivas esposas bebían cerveza y aplaudían los espectáculos de cabaret, los muy decentes maridos se excusaban en voz queda -ante sí mismos también- y se deslizaban en los cuartos traseros. Allí negociaban sexo oral con los todavía sudorosos jóvenes artistas. Por unos pocos marcos, lozanos estibadores atendían cualquier insinuación y se retiraban de sus mesas y de sus colegas. La vida se convertía realmente en un cabaret.
Los periodistas franceses en particular se sintieron impresionados frente a la muchedumbre diversa y el exótico comercio que la Gotham Alemana ofrecía. Pero su mente cartesiana se perdía al tratar de resolver el bizarro menú de clasificaciones y tipologías. En la mente de esos franceses, tan proclives al placer, la malvada Berlín era demasiado estricta y taxonómica, ajena al camuflaje romántico, maliciosamente irónica, intencionadamente perversa, y en definitiva demasiado germánica. El viejo intercambio de dinero y sexo nunca fue tan complicado, se quejaban. Requería un nuevo cálculo.
Afortunadamente, no faltaban libros destinados a los desinformados. Directorios del Berlín nocturno (en su versión hetero, sadomaso, gay, lesbiana o nudista) podían adquirirse en las estaciones de tren, en lobbies de hoteles o en los quioscos del centro. Los extranjeros y los visitantes de provincias por igual podían así planificar sus pasos, sólo con el movimiento del pulgar pasando las páginas: dónde iban a ser bien o mal recibidos, qué precio les pedirían y cuál debían exigir, fantaseando sobre cómo su dulce sesión acabaría resolviéndose. Estos lúbricos Baedekers de la noche se convirtieron en la indispensable brújula para los espíritus errantes.
El Kietz, o el "bajo mundo" de la prostitución en Berlín, se presentaba en infinidad de formas durante la era de Weimar. Canciones, revistas musicales, melodramas fílmicos, todo formaba parte de un gran y loco espectáculo. Los informes policiales y los artículos periodísticos hacían especial hincapié en la peligrosidad del feo mundo del Kietz. Los líderes religiosos y los inspectores de sanidad advertían de sus repercusiones espirituales y físicas. Y los artistas gráficos, como es obvio, ofrecieron irónicos retratos de este panorama lleno de mendacidad e hipocresía.
Al igual que otros trabajadores en situación límite, la gente que frecuentaba y formaba parte del Kietz lo veía de forma diferente a como lo presentaban las autoridades políticas y religiosas. No sentían otra cosa que desprecio por los intrusos (excepto por la policía, los Bulls, que los trataban normalmente con bienintencionado respeto). La mayoría de las prostitutas alegaban que en sus vidas había más libertad e interés que en las de sus sufridas hermanas de las fábricas. El Kietz tenía su propio sistema de justicia, lenguaje, nexos familiares, derechos de peaje, fuentes de satisfacción, entretenimiento, tabúes y códigos de honor. Durante cuatro años, incluso produjo su propio periódico semanal, Der Pranger ("La picota").
Y mientras los "servidores públicos" vociferaban sobre enfermedades venéreas, por ejemplo, las estadísticas citadas por Kupplerin registraron un índice de sífilis y gonorrea realmente bajo comparado con, por ejemplo, Londres o París. La vida en Weimar Berlín podía ser impredecible y muy ingrata, pero la violencia real en las calles -un seguro catalizador de la ansiedad y el miedo profundos de la ciudad- fue sumamente rara. Al menos, hasta que la situación política -de la que el Kietz era ajeno por completo- lenta, pero indefectiblemente, comenzó a cambiar.