
Antes de ceder la palabra al embajador estadounidense en Berlín James W. Gerard, cuya fobia por Alemania y todo lo alemán ha de conducirnos directamente a Viereck y su “círculo de espías”, haremos un pequeño receso mirando esa ciudad a través de los amables ojos de James F. Dickie, pastor de la American Community Church en misión divina en la capital del Káiser entre los años 1894 y 1908; un improvisado cronista de la vida cotidiana de la ciudad que, para variar, no sólo no detestaba a los alemanes, pese a tener confinada a su congregación en un “incómodo, sórdido cuartucho situado en uno de los peores barrios de la ciudad”, según cuenta un viejo artículo de prensa de A.D. White (a la sazón, el embajador que precedió a Gerard), sino que de hecho se rindió sin paliativos a sus encantos. Los libros que escribió sobre el Berlín del final de la Belle Époque (“In the Kaiser’s Capital”, 1910) y sobre sus viajes por el resto del país (“Germany”, 1912), este último con bonitas acuarelas ilustrando lo más característico de sus regiones, pueden obtenerse en Internet Archive en los links relacionados abajo, junto a una guía de viaje (o “Baedeker”) poblada de espectros, con mapas, planos y detalladas descripciones de restaurantes, hoteles y lugares de interés en 1908.
La primera vez que visitamos Berlín dimos toda una vuelta a la ciudad en un coche de caballos, e insistentemente tratamos de encontrar alguna indicación de dónde se hallaban los barrios bajos, o algo que recordara a los barrios bajos. No encontramos trazas de nada parecido. Preguntamos al cochero dónde se metían los pobres. Nos dijo: "En los sótanos y en los áticos". Por las calles no vimos desharrapados y nos asombró el aparente bienestar y el confort de la clase obrera. Nuestra larga estancia en la ciudad sólo sirvió para confirmar estas primeras impresiones. En todo caso, pobres sí hay en Berlín, pero de ellos cuida la ciudad y la caridad privada, que en ningún otro sitio está tan presente como aquí. Tras un tiempo pudimos llegar a saber un poco más sobre las condiciones de vida de esta gente.
Como todas las grandes ciudades, Berlín ofrece sus caracteres más notables entre los individuos que se ganan la vida de los modos más extraños y con las más curiosas ocupaciones. La figura más pintoresca de Friedrichstrasse ha sido durante muchos años un hombre viejo vestido como un marinero, pero de quien se dice que en su vida había pisado un barco. Vestía un impermeable con capucha cubriéndole la cabeza, y toda la cara cubierta por una barba gris excepto el bigote y la barbilla que llevaba siempre inmaculadamente afeitados. Su ropa relucía, y la pulcritud de que hacía gala sugería una disciplina militar. De pie junto a la barra de un bar donde vendían ese licor holandés, "Bols", el tipo se ofrecía a que lo fotografiaran, y tan pronto como alguien accedía a ello y le pagaba, se precipitaba dentro del bar para apagar su insaciable sed. Como modelo fotográfico y para pintores no dejaba de tener éxito. Un amigo mío pintor me dijo que cuando fue a su estudio para posar para él vio que llevaba una petaca de "Bols" en cada uno de sus bolsillos. Pobre y pintoresco espíritu, ahora que ha muerto la calle parece echar de menos su singular presencia, y su retrato sirve para hacer propaganda de ese licor al que desafortunadamente era tan adicto. Si bien debo decir que no recuerdo haberlo visto borracho ni una sola vez.
En un pequeño hueco junto a la entrada del famoso café de Kranzler se ve siempre a una mujer, a todas horas, llueva o haga sol. Es conocida como Linden Engel ("el ángel de los tilos"), o Linden Julia, porque parece una estatua allí en la famosa avenida de la ciudad. Sus vestidos están viejos y sucios, y ella misma parece la personificación misma de la miseria. Nunca pide limosna, aunque su actitud y su muda súplica resultan más elocuentes que cualquier palabra. Se dice que todo lo que obtiene de la generosidad de los viandantes se lo gasta en alcohol. Da la impresión de ser una criatura indefensa a la que alguna clase de calamidad ha vuelto loca. Me dijeron que hace mucho tiempo estuvo prometida a un joven carpintero y que fue en la víspera de su boda cuando estalló la guerra franco-prusiana. Su prometido acudió a la llamada del frente, y a ella le comunicaron algunos meses después que él había caído en una batalla a punta de bayoneta con el ejército enemigo. La idea obsesiva de que no podía estar muerto tomó posesión de su cabeza y desde entonces aguarda allí el regreso del soldado. Si le preguntas, ella misma te cuenta que está segura de que regresará pronto. Y allí permanece, esperando lo imposible; y cuando la gente comenta que es una insaciable borracha puedo sentir la tragedia de su vida, y respeto su fidelidad a su novio muerto y le pido a Dios que vuelva hacia ella su infinita piedad, lo que me reconforta siempre, porque sé que Él no puede negarme esto.
Durante muchos años solía ver también a una vieja de unos setenta años vestida con descoloridas ropas negras, yendo siempre de patio en patio por los distritos del oeste de la ciudad con un arpa demasiado grande y pesada para su frágil cuerpo. No pedía limosna. El arpa tampoco la tocaba muy bien, en verdad, aunque la cuidaba con mayor dedicación que si fuese su propia hija. Su voz esas alturas dejaba también bastante que desear y la chiquillería la escuchaba riéndose y burlándose de sus intentos por entonar alguna melodía. Luego, como hacen todos los chicos en todas partes, la perseguían por las calles, poseídos por el extraño placer del acoso. La mujer terminaba gritando y llorando debido a la persecución, y llamando a gritos a la policía. Ahora ya está libre de sus miserias, y el tormento de la voces de los muchachos ya no puede afligirla más.

Mi llegada a Berlín la oscura tarde de noviembre de 1894 no significaba mi primera visita a la capital de Alemania. Ya había pasado aquí algunas semanas anteriormente, pero una cosa es venir como un turista y otra muy diferente establecerse en la ciudad con una misión definida. En el primer caso uno dedica sus días a conocer el paisaje, a visitar los palacios y las galerías de arte, los jardines y mausoleos. En el segundo, te concentras en realizar tus trabajos en la oficina, estableces un círculo de amigos, te esfuerzas en adaptarte a las nuevas condiciones de vida. Aprendes a conocer la ciudad no ya como un visitante ocasional. Y con un poco de suerte, como nos pasó a nosotros, aprendes también a amarla, y a mirarla con un cierto sentimiento de orgullo. Mis obligaciones me permitieron conocer casi cada barrio de esta espléndida ciudad, y he experimentado tanta amabilidad que no me avergüenzo, extranjero como soy, de reclamar mi parte de ciudadano berlinés, como si mi infancia hubiese transcurrido aquí en el Berlín imperial.
Para un extraño la parte más interesante de la ciudad es Unter-den-Linden. Majestuosamente amplia, bulliciosa de vida y animación. Con sus palacios imperiales, su espléndida estatua de Federico el Grande, su Puerta de Brandeburgo coronada por las cuadrigas, Unter-den-Linden ha visto toda la gloria de la historia prusiana desfilar por ella. También la humillación que sigue a la derrota, cuando se vio forzada a recibir a los ejércitos de Napoleón. Hoy ese gran espacio en el centro de la calle, flanqueado por los árboles, se llena con las voces de los niños que corren y juegan. Por su calzada muchas damas circulan subidas a sus carruajes, dirigiéndose a Tiergarten como hacen los berlineses todos los días al llegar la tarde. Los adoquines tiemblan con el sonido incesante de los equipajes, taxis y coches de carga. En las aceras los oficiales montan guardia con sus brillantes uniformes; vendedores, funcionarios de las oficinas del Reich, dependientes y porteros, ciudadanos de todo tipo, turistas extranjeras con sus rojas ediciones del Baedeker en las manos; las señoras con sus brillantes neceseres, adelantando a las jóvenes dependientas que disfrutan de su descanso a mediodía, siguiéndose unos otros a un interminable, siempre cambiante río de vida. Pero mira: el número de policías ha aumentado, y allí puedes verlos en el centro del bulevar, rodeados por el tráfago de vehículos que se dirige a todas las direcciones.
Justo en el centro de Unter-den-Linden, en la intersección con Friedrichstrasse, está el Café Bauer. ¿Quién no conoce su nombre aquí? Sus muros están decorados por Anton Werner; aquí te encuentras gente de todos los países y de todos los climas. Es una Babel de idiomas lo que te golpea los oídos. Sus puertas están abiertas día y noche y la gente que entra y sale de sus puertas nunca se acaba.
En el mismo lado de la calle encuentras un café de una clase ligeramente distinta, pero no menos legendario que el Bauer: el café Kranzler. Las damas lo adoran, especialmente por sus helados. Una salida a cenar por Berlín no está completa si al final de la velada no incluye un helado del Kranzler.
Vamos ahora a girarnos y echar un vistazo a la Fridrichstrasse, la calle que atraviesa Berlín de norte a sur, y que con sus continuaciones en Chausseestrasse y Müllerstrasse tiene una extensión de diez millas. Día y noche está atravesada por una corriente de carruajes, taxis y omnibuses, bullendo de seres humanos, y me han dicho que a las tres de la mañana hay tanta gente como a las tres de la tarde. Comparativamente hay menos tiendas y comercios en Unten-den-Linden, donde priman las joyerías y las tiendas que abastecen de suvenires a los turistas. Friedrichstrasse es la calle de las boutiques y los restaurantes. Algunos de estos últimos, como por ejemplo el Nürenberger Hoof y el Spaten, tienen sus grandes hastiales adornados con frescos, que conservan todos sus brillantes colores a pesar de los rigores del clima.
Leipzigerstrasse, que cruza Friedrichstrasse y donde destaca el espléndido edificio de oficinas del New York Equitable Life Assurance Company, es también una gran calle comercial. Todo el día está atravesada por una multitud de gente aunque, al contrario que Friedrichstrasse, se queda desierta después de las diez de la noche.
Existen tres lugares en la ciudad donde el tráfico es tan denso que se precisa un gran número de policías para poner orden: la intersección de Friedrichstrasse y Unter-den-Linden, la de Fridrichstrasse con Leipzigerstrasse, y aquí, un poco más allá de Wertheim's, donde Leipziger termina y comienza Potsdamerstrasse con la Potsdam Platz. Este es seguramente el sitio más peligroso para el peatón que existe en la ciudad, a causa del número de calles y avenidas que salen de ella: Leipziger, Potsdamer, Königratzer, Bellevue, y la calle privada que conduce a las estaciones de tren de Potsdam y Wannsee. En casi cada esquina se levanta un hotel: el Explanade, el Bellevue, el Palast, el Fürstenhof y el Saxonia están todos casi uno al lado del otro.
Tiergarten no anda lejos, y, agotado por el tumulto humano, un paseo de apenas dos minutos te lleva bajo la sombra de los árboles en este magnífico parque situado en el corazón mismo de la ciudad. Desde Unter-den-Linden uno llega a Tiergarten atravesando la Puerta de Brandeburgo; desde los distritos del oeste llegas cruzando el Puente de Hércules e incluso desde Moabit no hay una gran distancia. Por sus sendas puede uno partir casi desde la Puerta Brandeburgo hasta Charlottenburg, a más de una milla. En él encuentras estanques con peces de colores, lagos y canales que en invierno sirven para deslizarse sobre patines, y en verano incluso los niños pueden remar en ellos sin peligro alguno; los boscosos recovecos tras la fronda de los árboles sirven bien a los amantes. Aquí y allá se ven relucientes estatuas entre el follaje. En este parque, Goethe y Lessing, Wagner y el gran emperador Guillermo I tal como era en los primeros días de adiestramiento militar, observan desde lo alto toda esta diversidad de la vida moderna. Dicen que, en los viejos días, Tiergarten acogió muchos duelos celebrados en el gris despuntar del alba. Actualmente, cuando uno no puede soportar más el peso de la vida y decide arrojar a los pies de Dios el precioso regalo que nos ha hecho, viene hasta aquí, a la soledad de Tiergarten, para pegarse un tiro en la cabeza. El parque está salpicado con la sangre de los muchos suicidas, aunque pronto la Naturaleza lava cualquier huella, y la hierba sigue creciendo en esos lugares, y los árboles mantienen la boca cerrada.

JAMES F. DICKIE

















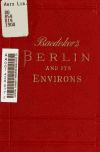





















2 comentarios:
"Sangre de suicidas"... Que fijal tan extraño para la descripcion, pero con fuerza. Gracias Signor, como siempre magnifico.
Danke, Des. Decía el escritor polaco Gombrowicz en sus cartas que en Tiergarten el diablo se le aparecía en forma de pájaro, que se posaba sobre sus hombros: "Piense ahora en mi situación. Heme aquí, en Berlín, todo Berlín a mis pies, el centro, del otro lado el castillo de Bellevue, Wedding y el Tempelhof, una ciudad endemoniada (...), a pocas manzanas de Tiergarten el búnker de Hitler. Por mi ventana veo el Berlín oscuro del proletariado. Comprenderá usted mi sentimiento de intranquilidad..."
Publicar un comentario